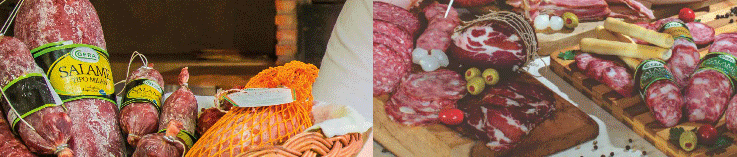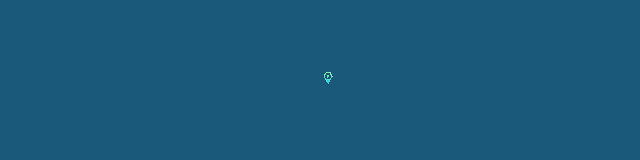El Gobierno presentó un borrador de Ley de Libertad Educativa que habilita home schooling, autonomía escolar y planes propios. Claves del proyecto.
El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de la Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El proyecto abarca de manera directa a la educación básica —nivel inicial, primario y secundario— y mantiene la legislación actual para el nivel superior.
Entre los cambios más profundos, se habilita formalmente la educación en el hogar, conocida como home schooling, junto a modalidades híbridas y a distancia, sin fijar una edad mínima para adoptarlas. Los estudiantes que opten por estas alternativas deberán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos.
Otro punto fuerte es la posibilidad de que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. También se incorpora la figura de los planes de estudio propios, que permitirán a cada escuela diseñar su propuesta educativa respetando únicamente los contenidos mínimos comunes definidos a nivel nacional.
El texto recupera elementos trabajados inicialmente en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, elaborada en 2023 por Federico Sturzenegger. Según fuentes oficiales, el borrador actual fue desarrollado de manera conjunta entre la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
Con 136 artículos, el proyecto coloca el eje en la libertad educativa y en el rol central de la familia como primer agente responsable de la educación de los hijos. Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron la autenticidad del documento, aunque aclararon que aún es un borrador.
Un dato simbólico refleja su orientación: la palabra “libertad” aparece 27 veces, por encima del término “Estado”, mencionado en 22 ocasiones. El Estado adquiriría un rol subsidiario, orientado a acompañar y no a dirigir el sistema.
El primer capítulo establece la visión ideológica de la reforma, definiendo al sistema educativo como un conjunto de acciones impulsadas tanto por la sociedad civil como por el sector público. En los principios rectores se ubican en primer lugar la libertad educativa, el rol preferente de la familia y la subsidiariedad estatal.
Aunque elimina la definición de “educación como bien público”, el proyecto mantiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el final de la secundaria. También conserva los contenidos mínimos comunes —los actuales NAP— para garantizar cohesión en todo el país.
Respecto del calendario escolar, ya no se habla de días sino de horas anuales: un mínimo de 540 para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria. Estas cifras son inferiores a las fijadas por el Consejo Federal de Educación en 2024. Cada escuela podrá fijar su propio calendario dentro de ese marco, mientras que los contenidos mínimos no podrán ocupar más del 75% del tiempo total.
El artículo 33 autoriza a las jurisdicciones a ofrecer educación religiosa confesional de manera voluntaria para los estudiantes. También establece como obligatoria la enseñanza sobre la causa Malvinas.
El artículo 37 es uno de los más sensibles: consagra la autonomía institucional y pedagógica de las escuelas. Esto incluye definir su propio gobierno interno, planes de estudio, reglamentos, régimen de personal, disciplina y criterios de admisión. Para las escuelas estatales se prevé una transición gradual hacia este modelo autónomo.
El proyecto deja de mencionar la categoría de “educación especial” y la reemplaza por la de alumnos con necesidades específicas, donde se integran estudiantes con discapacidad, altas capacidades y diversas modalidades educativas como la rural, domiciliaria, hospitalaria e intercultural. También mantiene sin cambios la Ley de Educación Técnico Profesional.
En materia de evaluación, se establece la realización de pruebas nacionales anuales y censales tanto en primaria como en secundaria. Los resultados podrán publicarse por escuela, aunque sin identificar docentes ni estudiantes. Además, docentes y directivos serán evaluados periódicamente con foco en desempeño, actualización profesional y resultados de aprendizaje.
En financiamiento, desaparece la meta histórica del 6% del PBI. Se adoptará un modelo mixto donde Nación y provincias compartirán responsabilidades. Se prevé financiamiento tanto para escuelas como para familias y estudiantes mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros mecanismos. La norma subraya la igualdad de acceso al financiamiento para instituciones públicas y privadas.
Se impulsa también un sistema federal de monitoreo del gasto educativo y evaluaciones independientes del uso de fondos para garantizar mejoras efectivas en los aprendizajes.
En la conducción interna de las escuelas, se establece la participación obligatoria de un consejo escolar de padres. Los directores obtienen mayores facultades: podrán proponer contrataciones y sanciones, administrar recursos, liderar el proyecto pedagógico e intervenir en los equipos docentes, sujeto a la aprobación ministerial.
Sobre la carrera docente, se crea el nuevo Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazará al INFoD. La estabilidad laboral quedará vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional. Además, habrá evaluaciones regulares, cada cuatro años como máximo.
El proyecto marca el inicio de un debate profundo sobre el futuro del sistema educativo argentino, en un contexto donde la discusión sobre libertad, calidad, financiamiento y rol del Estado vuelve al centro de la escena pública.